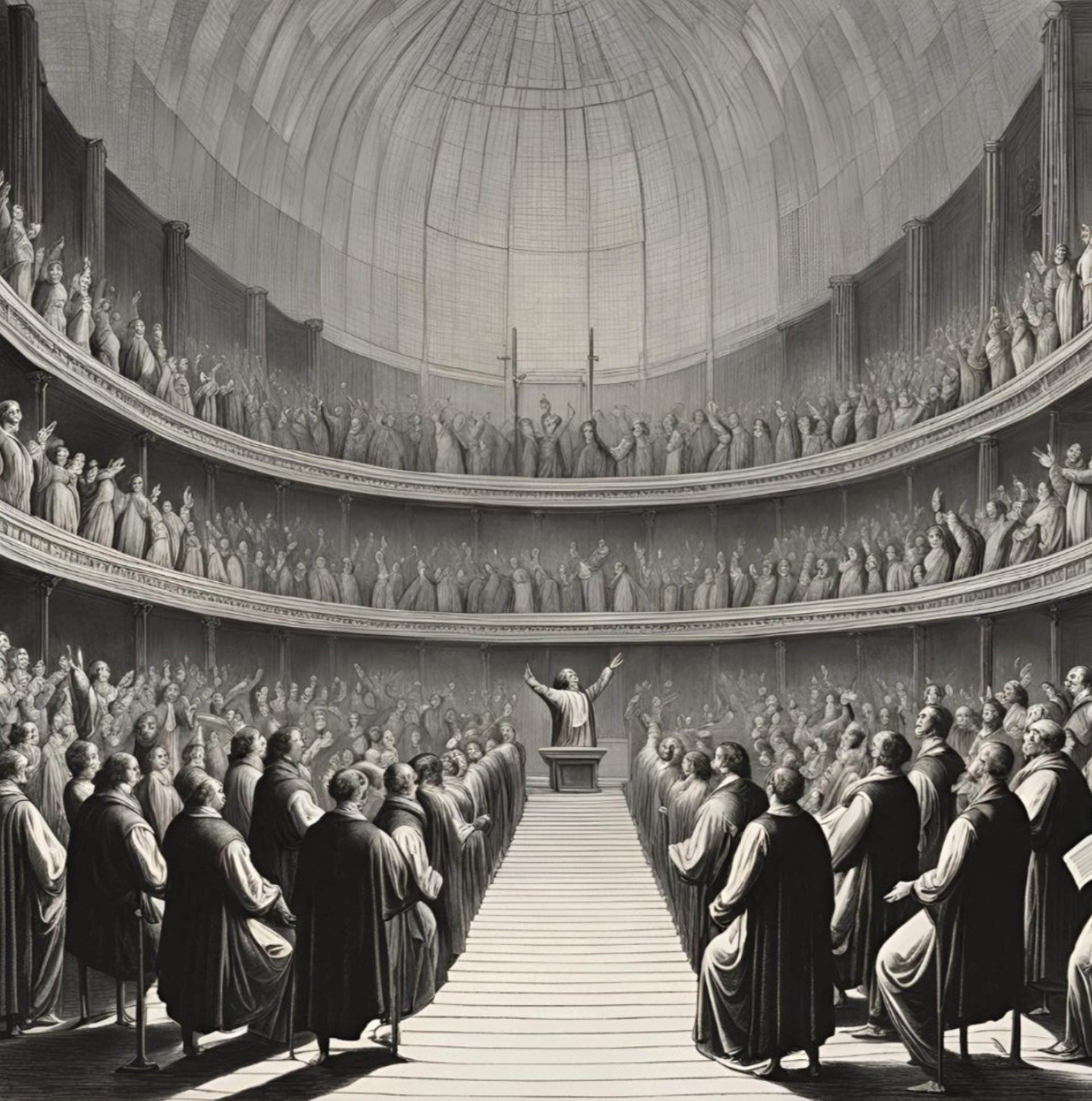
Evolución de la Dirección Orquestal
¿Sabes cuándo surge la Dirección Orquestal y de manera evoluciono?.
11/2/20244 min read
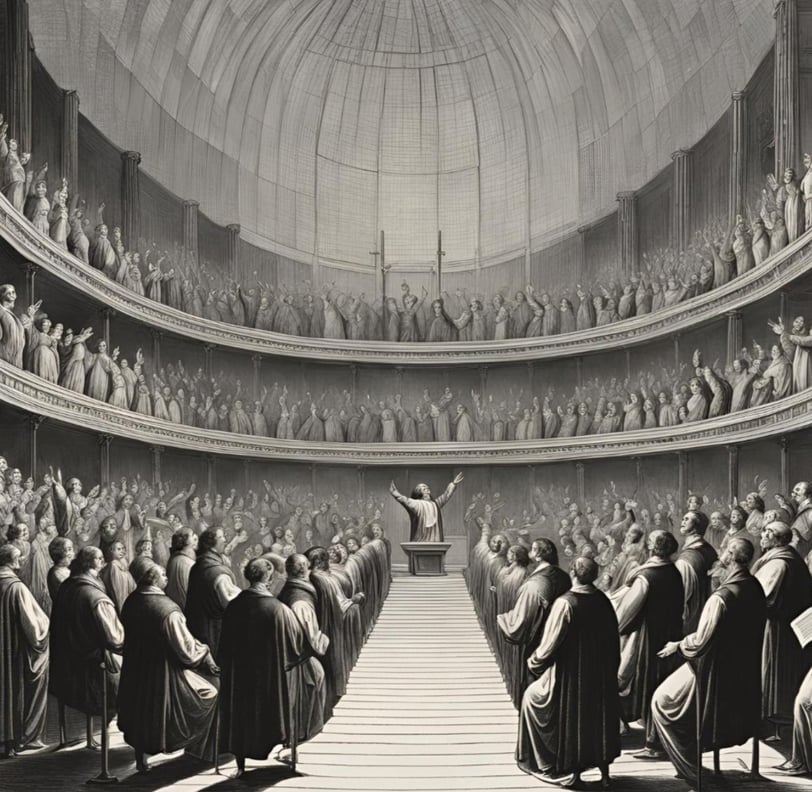
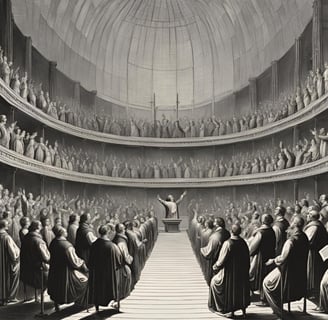
La dirección siguió practicándose en Bizancio y en Europa occidental, a través de toda la Edad Media. Las representaciones plásticas que aparecen en miniaturas, retablos y tratados, nos muestran que la quironomia fue el punto de partida de la dirección del canto gregoriano, el ancestro de la música de concierto de occidente.
La música pasó de ser un canto al unísono de una sola melodía, a un canto acompañado por una nota pedal (una nota siempre sostenida por la duración total del canto), al canto de dos melodías sobre el pedal, a la orgánica complejización de esta semilla que llevo al florecimiento de la música polifónica, aquella con una multitud de voces y melodías. Este desarrollo sonoro avanzó de la mano con el desarrollo de la notación musical, pues se volvió una necesidad tener alguna clase de guía escrita para poder ejecutar música cada vez más compleja. En la búsqueda de la notación aparece eventualmente el concepto del compás, una unidad temporal seccionada en partes, algo así como una aritmética modular sobre el tiempo en donde si tenemos 3 partes, la 4ta parte es equivalente a la primera, la 5ta a la segunda, etc. Es decir al tener solamente 3 tiempos en el compás, el 4to tiempo es en realidad el primer tiempo del compás siguiente. Gracias a este milagro lógico la técnica de la quironomia se adaptó de forma maravillosa pues ahora solo habría que designar una posición de la mano, del brazo, para indicar la parte del compás en donde todos deberían de estar y si algún ejecutante fuese a caer víctima de la confusión, bastaría con observar en que posición se encuentra el director para saber exactamente en que lugar de la música se encuentra el ensamble. Este acto de seccionar el compás con el movimiento de la mano se le llamó tactus, como si el tiempo en sí fuese un material táctil. Fue un monje español, Bartolomé Ramos de Pareja, quien empleó por vez primera esta expresión, pero la definición más acertada de aquella época, se debe a Andreas Crappius cuando escribe: «Tactus est motio successiva manu Cantoris facta, mensurae aequilitatem in canto dirigens»; “El tactus es un movimiento sucesivo que realiza la mano del cantante, dirigiendo el equilibrio del compás en la canción”.
Hoy nos parece natural el señalizar el primer momento del compás hacia abajo, algo lógico a mi parecer pues se camina sobre el suelo, se levanta el pie y genera un impulso frontal al contacto con el suelo propulsando así la caminata. Sin embargo, no siempre fue el caso. Durante este periodo de florecimiento en la música polifónica gótica y el arte de la quironomia las opiniones sobre que movimiento utilizar para expresar el compás estaban completamente divididas, distintos grupos de tratadistas de distintas nacionalidades tenían sus opiniones sobre como seccionar el compás: los españoles, por ejemplo, sostenían la idea de que el primer tiempo debería señalizarse hacia arriba (tal vez en una idea religiosa donde lo primero es dios en el cielo y hacia arriba debería de dirigirse la música). La claridad del gesto dependía, como hoy en día, no tanto del método empleado como del talento del director. Tomás de Santa María nos describe a los que carecían de talento señalando «cómo muchas veces vemos llevarse el compás en vago sin topar la mano en bajo ni en alto». Como diciendo que simplemente llevar el compás es de tan poca utilidad como no llevarlo. ¿De qué sirve mover las manos sin intención alguna? ¿Para qué mover las manos si no buscamos clarificar lugares específicos del compás, o más aun, de la música?
En esta época únicamente se conocía la técnica de marcar grupos de notas compuestos por dos o tres partes; es decir, la unidad temporal del compás queda subdividida en 2 o 3 partes iguales, nuestro querido compasillo a cuatro partes era totalmente desconocido. En este momento la técnica era tan rudimentaria, que cuando se marcaban grupos de tres partes la mano permanecía en la posición de la primera el doble de tiempo, ocasionando un movimiento de dos partes desiguales, algo que sin duda puede resultar confuso.
Enrique Jordá nos narra sobre este periodo de transformación. «Gran número de los avances en el arte de dirigir se deben a los nuevos estilos de composición. Para obtener la unidad del ensamble fue necesario renovar la técnica. Así ocurrió en el siglo XVII cuando, debido al extraordinario desarrollo alcanzado por el arte coral, varios coros, a veces acompañados por instrumentos, actuaban simultáneamente. Los nuevos métodos empleados fueron muy diversos. Unos preferían dirigir con la mano, otros con un dedo solamente, hubo quienes usaron un trozo de madera o un rollo de papel, otros adoptaron el empleo de un pañuelo o un trozo de paño, que a veces iba sujeto a un bastón. Mas al lado de estas formas silenciosas de dirigir existieron también otras sonoras. Tomás de Santa María nos presenta una de ellas cuando indica que «es muy importante y necesario llevar el compás con el pie, pues tañendo no se puede llevar la mano». Otras, cual golpear el suelo con un bastón o el banquillo del órgano con una llave, se emplearon solamente para dirigir obras corales durante los oficios religiosos. El número de estos métodos llegó a multiplicarse de tal modo, que Vincenzo Galilei, músico y padre del famoso astrónomo, escribía, no sin cierto orgullo, que los griegos no marcaban el compás "como es costumbre ahora".»
Es en 1612 cuando Ludovico Grossi da Viadana publica su obra policoral con bajo continuo “Salmi a cuatro chori per cantare e concertare con il basso continuo”, que el autor intenta sistematizar la dirección policoral por primera vez. Viadana sugería que el director se colocase en el centro del ensamble, frente al primer coro al cual dirigía mientras realizaba el bajo continuo, usualmente en un órgano. Cuando llegaba el momento de cantar para los otros coros, el director, tornándose hacia ellos, señalaba la entrada levantando las dos manos. Una imagen sin duda vigorizante. Había quién decía que la tarea de dirigir un coro debía ser repartida entre directores exclusivos al coro, cada coro con su director, que recibiría el tempo de un director principal.
Texto basado en el libro de Enrique Jordá “El director de orquesta ante la partitura”